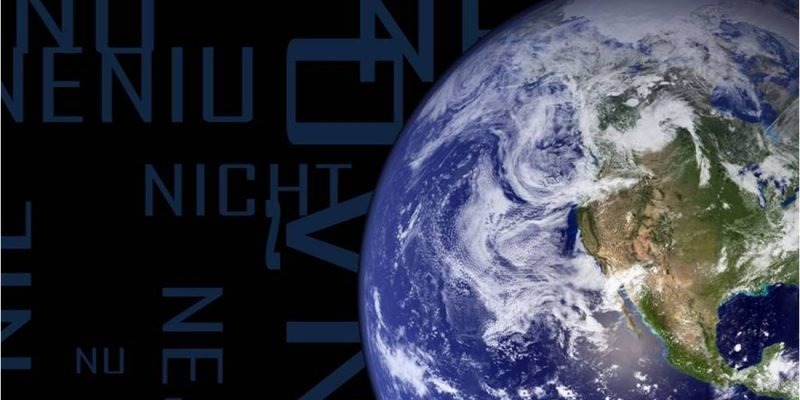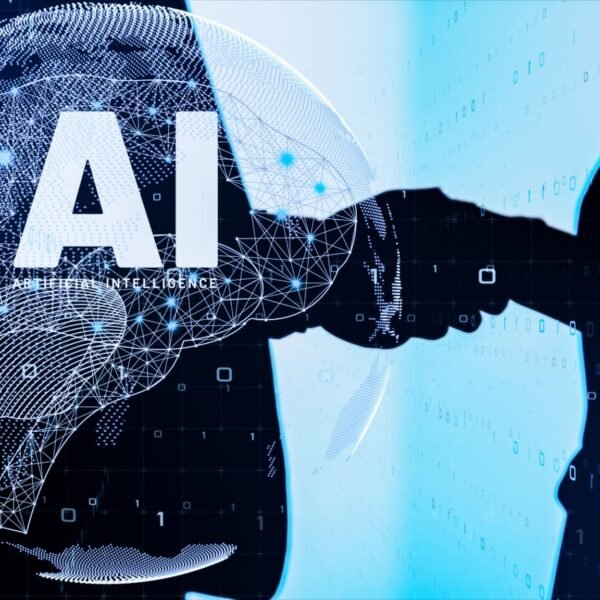Corren los tiempos de la globalización, el iPad y compañía. De las distancias resumidas por los teléfonos móviles y el planeta aquí a la esquina tan solo con un clic. Y el vino que, les cuento, a veces pretende ir en contra a las masas.
¿Cómo explicarles que existe un lugar por fuera de esas variedades de uva conocidas por todos? Una vida ajena a la Cabernet Sauvignon, la Chardonnay y varias otras que, en dirección contraria al universo globalizado, procura mantenerse congelada como hace cientos de años atrás. Son las cepas autóctonas: esos racimos arcaicos que a pesar del avance de la Merlot o la Syrah se aferran al suelo para darse a conocer desde su costado más distintivo.
Ése es su valor: la tradición de las familias de viticultores, las madrugadas de cosecha, el sabor de la tierra traducido en un jugo tinto como la sangre. Y es que tan a pesar de la querida globalización, cientos de bodegueros en los cinco continentes entienden que la Pinotage en Sudáfrica tiene un barniz mineral que pocas otras uvas consiguen en el mundo, o que la Torrontés del norte argentino es la única uva blanca con el carácter suficiente como para hacer que el maridaje con las empanadas de patata y carne tan típicas de esos suelos sea inolvidable.
Y hay de todo. Los desafío a que pronuncien algunas de las siguientes: Stanusina, Bogazkere, Veltlínske Zelené. Mmmm, intentémoslo una vez más. Stanusina, Bogazkere, Veltlínske Zelené. Las tres son oriundas de Macedonia, Turquía y Eslovaquia respectivamente, y beberlas es beber parte de la geografía local aunque, claro, son absolutamente poco frecuentes de encontrar fuera de sus márgenes. Pero en frente existen otras autóctonas que sí supieron quebrar fronteras y traspasarlas, inundando el mundo entero con la potencia tinta de un Tempranillo español o el perfume a hierbas frescas de un Carménère que viaja desde Chile.
Y, de todos, hay un lugar en el mundo que ha llevado ese aspecto nativo a sitios impensados, mucho más que cualquier otro. Entre los soplos del Atlántico y los viñedos en terrazas, Portugal ha hecho un culto de sus uvas aborígenes. Se me hace agua la boca tan solo con pensar en los deliciosos vinos de oporto elaborados a base de Tinta Roriz, Donzelinho, Tinta Barroca o Touriga Nacional, los chispeantes Vinho Verde que trasplantaron a la Albarinho a su cumbre internacional o la Baga de Bairrada, esa uva negra que recrea tintos que viven años.
La tendencia a sacar a relucir vides que por años supieron adaptarse a determinado suelo es un hecho cada día más consolidado. Son vinos sentidos, creados desde el corazón como una parte esencial de la cultura lugareña.
Afortunadamente hay un espacio cada vez mayor para ellas y eso, claro, merece un brindis.