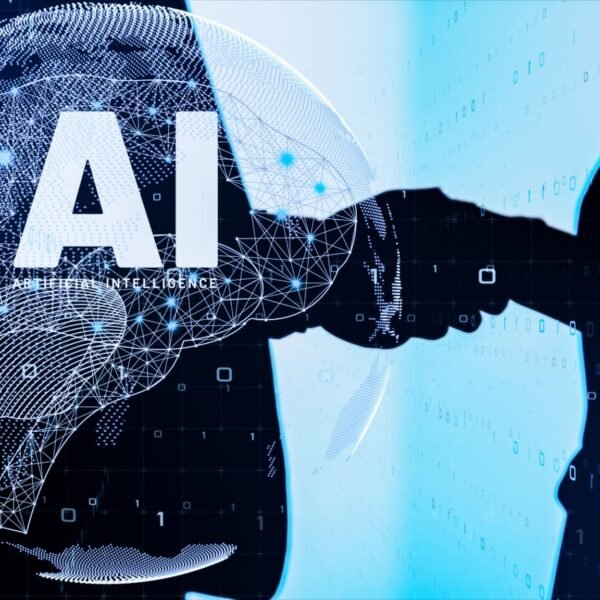Terminé mi segunda copa de Malbec. Un Malbec denso, excesivamente concentrado, falto de personalidad, sin alma. Con el cuerpo entero pero el espíritu borrado. Discúlpenme, para mí es demasiado.
Acabo de terminar la segunda copa de un Malbec argentino, el cual voy a preferir no nombrar. No por tibio, porque sinceramente me exasperan aquellos quienes critican vinos (para bien o para mal) sin dar nombres, sino porque prefiero medir mi opinión respecto de una etiqueta detrás de la cual hay mucha gente.
No es el hecho el que acabe de terminar la segunda copa lo que motivó esta columna (de lo contrario, se imaginan, mi vida transcurriría en comienzos y finalizaciones de notas de este estilo) sino, más bien, lo que había dentro de ella: un tinto tan, pero tan concentrado, que hasta a mí, que no suelo escandalizarme respecto de estas cosas, me resultó motivo de asombro.
El Malbec en cuestión ronda los 100 pesos, lo cual no es un valor para desestimar en el mercado argentino (para aquellos que leen desde el extranjero, 100 pesos argentinos equivalen a, aproximadamente, 25 dólares norteamericanos), pero tiene demasiado de todo. Y eso, creo, no está del todo bueno.
Hace algunas semanas, meses quizás, terminé de leer el libro de Alice Feiring: “La batalla por el vino y el amor. O cómo salvé al mundo de la parkerización”, un documento muy recomendable que critica, desde la vereda de enfrente, esta idea de los vinos extremadamente concebidos.
Puede ser una falla mía, pero tengo que admitir que no soy amante de los extremos. Los negros y blancos, a veces, me hacen desconfiar un poco. No me gustan los fanatismos ni por el vino en tetra con soda ni por el tinto de alta alcurnia que cosecha reconocimientos en todo el mundo. En el equilibrio, y solo en el equilibrio, entiendo yo, hay lugar para la reflexión. Por eso el libro de Alice Feiring, más allá de su innegable interés académico, me deja algunos baches.
Claro, estos baches quedan desdibujados después de descorchar esta etiqueta en cuestión. La etiqueta que me motivó a escribir estas palabras, al menos, para compartir con ustedes mi desinterés respecto de estos vinos híper concentrados, abundantes en alcohol, explosivos en frutas sobremaduradas y tan predecibles que hasta me llevan al hartazgo.
Un Malbec que estandariza, que torna a la variedad imaginable, que no cuenta nada nuevo y que, por ende, no tiene lugar en el que pueda agradarle a mi paladar. Una pena de la que hay muchas dando vuelta por las góndolas argentinas y extranjeras y que, en definitiva, no hace más que bastardear al motor vinícola de nuestro país.
Me contento con saber que hay muchos otros grandiosos que, en algún punto, logran borrar el recuerdo de este tipo de etiquetas sin alma, que buscan solamente la potencia injustificada, el color inmensamente penetrante, la tergiversación de todo concepto de identidad.
Mucho color, mucho alcohol, mucha concentración, muy poca personalidad. Discúlpenme, pero tengo que confesarles que para mí es demasiado.