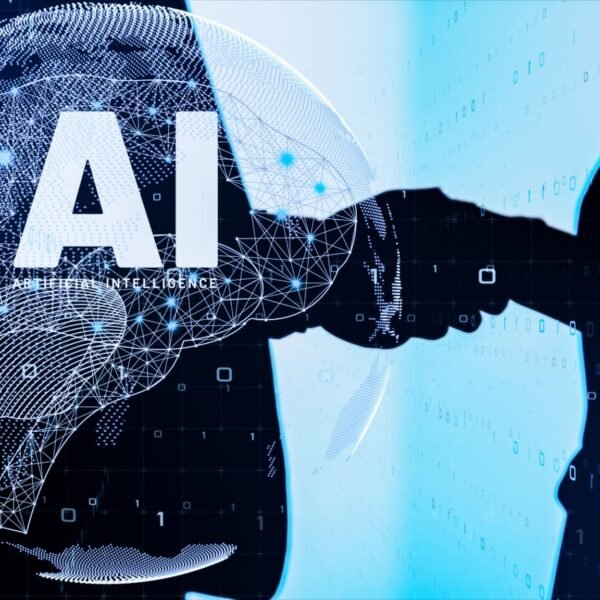Desde el interior de las montañas francesas, en esta nota que escribí para La Nación les cuento algunos secretos de mi visita a las entrañas mismas en donde se produce el queso más famoso del mundo.
Uno de seis y el otro de apenas un año. Imagínense si no lo estábamos esperando: un viaje de ésos soñados, en pareja, paseando por la Provenza francesa, entre mercados, cafecitos con vista al Mediterráneo y con hijos al cuidado de sus abuelos, a un océano de distancia. Si hasta no importaron las low-cost: tres mudas en la valijita de cabina, lugar de sobra para traer vinos, conservas y especias y un bolso de mano lleno de libros que nunca íbamos a leer.
El avión aterrizó en Niza, la principal puerta de entrada a la Costa Azul, con su centro histórico laberíntico y el interminable mercado de Cours Saleya. La idea era alquilar un auto desde allí y, GPS mediante, poner primera en un recorrido exprés de cinco días a través de lo que, nos habían dicho, eran algunos de los paisajes más espectaculares de Europa. Las fotos de mi guía de viajeros (siempre fundamental para estas geografías algo exóticas) no mentían: rutas sobre acantilados, campos de lavanda violeta rabiosos, viñedos, rosados, playas blancas y cielos azules. Al fondo, los Alpes. Y el pastis, y los restaurantes de tres estrellas Michelin frente a una brasserie que solo con pan y aceite de oliva prometía hacernos feliz. Sí, iba con expectativas.
Eso sí: desde los planes nos propusimos que el destino fuese quesero. Más allá de las escalas técnicas en cuanta feria se nos topase por el camino, el objetivo estaba unos 400 kilómetros al oeste, luego de una travesía entre medio de la campiña francesa que nos dejaría en Roquefort-sur-Soulzon.
Llegar a Roquefort
Tengo que admitirles que esperaba otra cosa. Con la fama que concentra el Roquefort, sospeché la llegada con bombos y platillos. Carreteras bien señalizadas y marquesinas que anunciaran que, sí, claro, estaba asistiendo a la cuna del queso más famoso de todos los tiempos. Bueno, nada de eso sucedió. El camino vecinal hasta el poblado, si bien está en perfectas condiciones (y el paisaje es bellísimo para recorrer y disfrutar), resulta intrincado aun con mapa en pantalla. Así que ir con tiempo y el itinerario estudiado es fundamental, porque incluso los paisanos de la zona desconocen las coordenadas de llegada. ¿Escucharon esa frase de no ser profetas en su tierra? Bueno, algo así parecía.
Pero allá alto en la montaña finalmente lo encontramos. Roquefort-sur-Soulzon es un pueblito de pocas casas, menos de 700 habitantes y apenas tres cuadras de extensión que se acurruca a los pies del Monte Combalou. Más de un millón de años atrás, un terremoto enorme partió el macizo en dos, creando el valle en el medio y laderas fracturadas en toda su extensión. Luego llegó el agua, agrandando esas cavidades calcáreas y formando cuevas naturales y grietas en las piedras (las famosas fleurines de las que, prometo, ya les contaré). Lo que en el mundo de los vinos llamamos ‘terruño’, acá parecía más evidente que nunca. Roquefort es, de hecho, la Denominación de Origen más antigua conseguida por un queso en Francia, restringiendo el uso de esa palabra solo para productos procedentes de allí. Por eso acá llamamos ‘queso azul’ al otrora Roquefort, así como sucede con un Champagne, un Jerez o un Cognac.
La experiencia
Entramos a la montaña. Las cavas reciben turistas en cualquier época del año, pero entre los meses de enero y julio es cuando se da la maduración de las hormas, así que ése es el mejor momento para coordinar una visita. “Lleven abrigo”, era la frase repetida… una vez adentro, los 10 grados hacen estremecer el cuerpo que, ya para ese entonces, se había aclimatado perfectamente al eterno verano provenzal. Esa temperatura es ciento por ciento natural y constante, gracias a las fleurines, las fallas que recorren el material rocoso desprendido formando túneles kilométricos que unen la cueva con la montaña y que mantienen una renovación constante del aire.
En ese entorno biológico único es donde se desarrolló el maravilloso Penicillium roqueforti, un microorganismo que, en el microscopio, se ve similar a un pequeño pincel, y de ahí deriva el nombre (“Penicillium” significa “pincel” en latín). Ese hongo se siembra en la leche cruda de las ovejas de raza Lacaune y voilà, a dejar que el tiempo haga de las suyas. Entre el frío y las ráfagas de viento, permanecer un ratito adentro de la montaña es toda una experiencia que merece ser vivida. Pero no voy a mentirles: ya desde Buenos Aires soñaba con el olor a Roquefort impregnado en la ropa, trayéndome de vuelta un recuerdo sensorial adosado al suéter. No, el olor no aparece ni siquiera cuando, frente a nosotros, florecen como por arte de magia decenas de mesas de madera oscura cubiertas de sal y hormas blancas que destellan entre tanta oscuridad subterránea. Los quesos descansan casi un mes allí, cubiertos de rocas de sal gruesa que lentamente se derriten sobre la superficie, distribuyéndose hasta llegar al corazón. Mientras, cada porción había sido perforada previamente con agujas gruesas, formando chimeneas por las que el hongo invade, dibujando venas de color verde azulado y haciéndola inimaginablemente sabrosa. Sí, es cierto que ahí todo tiene un sabor especial. ¿No les ha sucedido, alguna vez, beber un vino delicioso al pie de la Cordillera de los Andes, comprarlo en bodega y cuando se descorcha en casa ya no es igual? Claro, probar el Roquefort in situ condiciona un poquito. Así que entre tanta técnica y elaboración en las profundidades, el manual sugería hacer una última escala que incluyera festín pantagruélico y bocados generosos. Y yo soy de los obedientes.
Apenas emergiendo de las cuevas se levanta un restaurante humilde, de instalaciones más bien campechanas e incómodas sillas de pino pero con una terraza interminable enfocada al Cirque de Tournemire, una depresión semicircular de paredes infinitas rodeada de campos, ovejas pastando y molinos de cuento. Un paisaje digno de instagramear, llamémosle. Nos sentamos, pedimos carta (nota al pie: los menús no superan los veinte Euros y, como en casi todo Francia, el queso es una opción para reemplazar o sumar al postre, pero siempre al final) y el Roquefort comienza a aparecer por doquier: sazonando una ensalada, en el corazón de una hamburguesa, acompañado de mermeladas o salpicando un foie gras. Pedimos un poco de cada cosa, como para que no queden dudas de que aquella mañana el paladar se había despertado explorador.
Si hilamos fino, el tiempo ha permitido que los maestros queseros de la región aislasen tres cepas diferentes del Penicillium pero, qué va, para mí eran todos parecidos. Parecidos en su untuosidad, siempre deshaciéndose entre los labios, con la textura cremosa de la leche de oveja (diferente años luz de la de vaca) que se funde de a poco y deja un recuerdo apenas salado. Por sus propiedades de conservación y concentración de la humedad, la sal es vital en la producción pero definitivamente no es una nota sobresaliente al momento de saborearlo.
La tarea estaba hecha. Antes de embarcar habíamos escuchado que en esta parte de Europa nunca pasaríamos hambre, pero jamás imaginamos la forma en la que, acá, la comida se termina transformando en una suerte de pasión desmedida. Los mercados, sus puestos abarrotados de frutas, verduras y especias, sus vinos, tomates, ajos y aceite de oliva. Y el Roquefort, claro, ese sabor al que volvería una y otra vez.